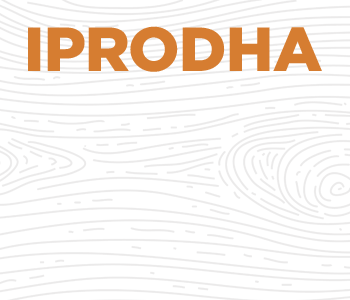La industria de la construcción se encuentra en el centro de un complejo entramado económico, presionada por variables macroeconómicas inestables, cambios en el tipo de cambio y un sistema financiero aún débil en materia de créditos productivos. En un escenario donde el costo de construir se incrementa en dólares y el acceso al financiamiento continúa siendo limitado, los desarrolladores, inversores y trabajadores del rubro buscan adaptarse sin perder ritmo.
En los últimos dos años, el sector atravesó una etapa de transformaciones abruptas. A partir de fines de 2023, la apreciación del peso frente al dólar —producto de una política de estabilidad cambiaria— generó un encarecimiento en términos relativos de los costos medidos en moneda extranjera. Este fenómeno revirtió una tendencia previa en la que construir en dólares se había vuelto históricamente barato. Entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, el costo por metro cuadrado medido en dólares creció más del 100%, generando un fuerte impacto en la rentabilidad de los proyectos y obligando a los actores del sector a recalcular sus planes.
Este proceso se sintió particularmente en los desarrollos inmobiliarios, donde el costo directo de construcción —materiales, mano de obra y contratistas— pasó a representar una proporción mucho mayor del precio final de venta. En 2021, el costo representaba alrededor del 19% del precio de una unidad en pozo; hoy esa proporción supera el 35%. Esta disparidad entre el costo y el valor de mercado presiona los márgenes y desalienta nuevos lanzamientos, sobre todo en un contexto donde los precios de venta muestran escasa capacidad de crecimiento en dólares.
Una reactivación parcial y frágil
A pesar de estas tensiones, ciertos indicadores marcan señales incipientes de recuperación. En abril de 2025, la construcción mostró un crecimiento mensual del 5,1%, el mejor desempeño desde mediados de 2024. Este repunte estuvo motorizado principalmente por obras públicas no residenciales, programas provinciales de infraestructura básica y, en menor medida, por obras privadas financiadas con recursos propios.
Sin embargo, la mejora aún no logra consolidarse. Los datos preliminares de mayo muestran una caída en el consumo de materiales de construcción, retroceso en los despachos de cemento y una disminución en las expectativas del sector. La reactivación no es homogénea y parece responder más a estímulos puntuales que a un cambio estructural en las condiciones del mercado.
La dinámica del empleo en el sector refleja esta volatilidad. Si bien hubo una leve recuperación en la cantidad de trabajadores registrados en la construcción durante el primer trimestre del año, la cifra todavía se mantiene por debajo de los niveles prepandemia y muy lejos de los máximos alcanzados en ciclos expansivos anteriores. Las pymes constructoras, que constituyen el corazón del entramado productivo del rubro, enfrentan dificultades para sostener el empleo formal ante la incertidumbre de los contratos y la falta de previsibilidad.

El crédito, asignatura pendiente
Uno de los principales obstáculos que enfrenta la industria es la escasa disponibilidad de crédito de largo plazo. En un país con alta inflación y escasa confianza en la moneda local, el sistema financiero no logra canalizar recursos suficientes hacia la construcción ni hacia la demanda de vivienda. A pesar de que en mayo de 2025 se otorgaron hipotecas UVA por el monto más alto desde 2018, el volumen sigue siendo marginal: representa apenas el 0,2% del PBI, cuando en la década del 90 este ratio superaba el 4%.
Además, el crédito bancario específico para la construcción apenas llega al 2% del total del crédito al sector privado. Este porcentaje contrasta con el 7% que supo representar hace tres décadas. La falta de instrumentos de fondeo a largo plazo limita la posibilidad de planificar obras a escala, con financiamiento estructurado y previsibilidad en los costos.
El financiamiento de la oferta también presenta dificultades. Muchos desarrolladores continúan apelando a esquemas de preventa como única alternativa viable, lo cual traslada gran parte del riesgo al comprador final. Esta modalidad, común en economías sin crédito hipotecario, requiere una fuerte confianza del público y condiciones estables, algo que hoy resulta esquivo. La falta de acceso al crédito también restringe la posibilidad de innovación tecnológica, eficiencia energética y mejora en la calidad constructiva, ya que obliga a priorizar soluciones de corto plazo y bajo costo.
La presión de los costos en dólares
El encarecimiento de la construcción en dólares cambió drásticamente la lógica de muchos proyectos. Cuando construir era barato en moneda dura, los desarrolladores podían ofrecer unidades a precios competitivos con márgenes razonables. Hoy, esa ecuación se invirtió. Con un costo directo que supera los US$1.000 por metro cuadrado, y precios de venta que en algunas ciudades apenas rondan los US$2.800, el margen se volvió cada vez más ajustado, sobre todo considerando los costos indirectos, gastos financieros, impuestos, honorarios y riesgos operativos.
Esta situación afecta principalmente a los proyectos en etapa de planificación. Muchos emprendimientos que estaban listos para lanzarse a comienzos de 2024 fueron postergados o reformulados. En algunos casos se redujeron metros cuadrados, se ajustaron calidades o se migró hacia productos más demandados, como unidades pequeñas, multifuncionales o con amenities compartidos.
Además, el impacto no es uniforme en todo el país. Las ciudades con alta demanda y oferta escasa, como algunos puntos del interior en expansión, lograron trasladar parte del incremento de costos al precio final. Sin embargo, en zonas con sobreoferta o mercados deprimidos, los márgenes se achican aún más, comprometiendo la viabilidad de las obras.

Reacomodamiento de la demanda
A pesar del contexto restrictivo, el mercado inmobiliario comenzó a mostrar ciertos signos de reactivación en la demanda. Las ventas de propiedades en pozo y unidades usadas experimentaron un leve repunte, sostenido por un segmento de compradores que buscan resguardar valor ante la falta de opciones financieras. La brecha cambiaria controlada y una inflación que empieza a mostrar desaceleración contribuyen a que algunos ahorristas vuelvan a mirar al ladrillo como alternativa.
El fenómeno no es masivo ni uniforme, pero refleja una reconfiguración de las decisiones de inversión. Aparecen operaciones de menor escala, muchas veces apalancadas en recursos propios o en acuerdos de financiación directa entre partes. La incertidumbre sigue siendo alta, pero se abre paso una lógica más pragmática, donde lo importante es preservar el capital en activos reales, aun cuando la rentabilidad no sea inmediata.
Asimismo, comienzan a vislumbrarse nuevas oportunidades para desarrolladores que logren adaptarse. En un contexto donde la competencia se reduce, la construcción eficiente, con buen diseño y buena ubicación, sigue encontrando demanda. El diferencial lo marcan hoy la transparencia, la adaptabilidad y la profesionalización del negocio.
La esperanza del mercado financiero
En paralelo, el sistema financiero empieza a dar señales tímidas de evolución. Diversas entidades comenzaron a prepararse para una eventual securitización de hipotecas, un mecanismo que permitiría transformar los préstamos otorgados en instrumentos financieros negociables. Esta innovación ofrecería a los bancos una fuente genuina de fondeo de largo plazo, rompiendo así con uno de los principales cuellos de botella del sistema.
Aunque todavía se encuentra en fase exploratoria, la posibilidad de contar con un mercado secundario de hipotecas podría sentar las bases de un sistema crediticio más profundo y dinámico. Esto resultaría clave para ampliar el acceso a la vivienda, dinamizar la demanda y permitir que la construcción se convierta en uno de los motores de la recuperación económica.
Asimismo, distintas herramientas de financiamiento estructurado comienzan a ser exploradas por inversores institucionales. Fondos comunes de inversión, fideicomisos inmobiliarios, y vehículos de inversión colectiva podrían canalizar el ahorro privado hacia proyectos de construcción, siempre y cuando existan reglas claras, estabilidad jurídica y mecanismos de control adecuados.

Perspectivas de mediano plazo
La construcción atraviesa una etapa de transición compleja. Con un escenario de costos crecientes en dólares, ausencia de crédito masivo, y márgenes cada vez más acotados, el sector se ve obligado a reinventarse. La clave para sostener la actividad pasa por encontrar un equilibrio entre la cautela y la acción: seguir desarrollando obras, aunque más selectivamente; mantener la plantilla laboral, aunque con ajustes; y adaptar los productos a una demanda más exigente y racional.
En este proceso, resultará fundamental el rol del Estado en todos sus niveles. Desde programas de infraestructura pública que generen efecto multiplicador, hasta incentivos fiscales para desarrolladores que prioricen eficiencia energética o integración urbana, las políticas públicas pueden actuar como catalizadoras de un nuevo ciclo de crecimiento.
El otro gran eje es el crédito. Sin financiamiento accesible y de largo plazo, no será posible ampliar la base de demanda ni sostener el flujo de inversiones. El desafío no es solo financiero, sino también cultural: reconstruir la confianza en la moneda local, en el sistema bancario y en los marcos regulatorios.
A pesar de las dificultades, la construcción sigue siendo una industria con enorme potencial para generar empleo, dinamizar la economía y resolver el déficit habitacional estructural que afecta a millones de personas. En este contexto, cada ladrillo colocado no es solo una inversión en metros cuadrados: es una apuesta al futuro.
Tal vez te interese leer: https://construmis.com.ar/construccion-en-argentina-costos-junio-2025/