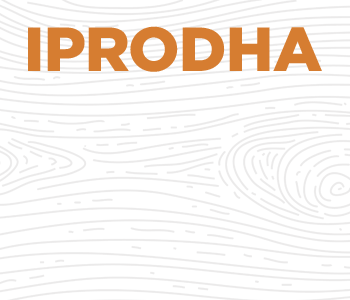A casi un año y medio del recambio presidencial en la Argentina, la industria de la construcción, históricamente uno de los motores del desarrollo económico y el empleo, se encuentra en una encrucijada compleja. Mientras la obra pública enfrenta un ajuste drástico y el desarrollo privado se ve acorralado por altos costos en dólares, el sector vislumbra un sendero posible: el de las privatizaciones y concesiones en infraestructura, impulsadas por un gobierno decidido a redefinir el rol del Estado.
La situación fue abordada con crudeza y realismo este martes durante la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), realizada en la sede de la Sociedad Rural Argentina. Con presencia de autoridades nacionales, empresarios y referentes del sector, el evento funcionó como un termómetro preciso del ánimo que predomina entre los actores del ecosistema constructivo.
“El país necesita infraestructura, y esta debe ser una prioridad para el Estado, más allá de la coyuntura fiscal”, sostuvo en la apertura Gustavo Weiss, presidente de Camarco y una voz de referencia en la industria. Su declaración condensa el dilema que atraviesa al sector: cómo sostener la actividad y el empleo en un contexto de recortes y redefiniciones estratégicas.
Una caída del 35% y una recuperación lejana
Según estimaciones de Camarco, la actividad constructora se desplomó un 35% entre junio de 2023 y el mismo mes de 2024. El retroceso, uno de los más pronunciados en los últimos años, se explica principalmente por la contracción de la obra pública, afectada por un plan de ajuste fiscal que, entre otras cosas, congeló licitaciones, paralizó proyectos en ejecución y dejó deudas acumuladas con contratistas.
“Desde mediados del año pasado hay una leve estabilización, pero estamos muy lejos de recuperar el terreno perdido”, explicó Weiss durante su intervención. Para muchos empresarios del rubro, la “nueva normalidad” implica operar en un entorno donde el Estado nacional prácticamente ha dejado de ser un actor relevante en el financiamiento de obras.
La poda presupuestaria, reconocen en Camarco, es una realidad con la que deben convivir. Forma parte del diseño macroeconómico del actual Gobierno, que busca alcanzar el equilibrio fiscal y reducir el déficit a cero, aún a costa de sacrificar inversiones estratégicas.

Obra pública provincial y un sector privado a dos velocidades
Pese al ajuste en Nación, algunas provincias –en particular Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza– han logrado sostener obras con fondos propios, especialmente en infraestructura urbana, redes viales y programas de vivienda. La tendencia se replica en ciertos municipios grandes que también decidieron continuar con sus planes de desarrollo territorial más allá del congelamiento del financiamiento nacional.
En el sector privado, el panorama es desigual. Según Weiss, “la mitad de la obra grande, fundamentalmente asociada a gas y petróleo, está muy demandada”, especialmente en regiones como Vaca Muerta, donde los proyectos energéticos siguen en marcha gracias a su potencial exportador y al interés de grandes firmas.
Sin embargo, en el rubro residencial y de desarrollo urbano, la situación es crítica. El aumento de costos medidos en dólares ha generado un desfasaje preocupante. “Hace un año construir costaba entre 700 y 800 dólares el metro cuadrado. Hoy está en 1.300 dólares. Y los precios de venta no convalidan ese costo”, explicó Weiss. En consecuencia, “los proyectos no cierran” y muchas desarrolladoras decidieron poner en pausa nuevas inversiones.
El resultado es un sector que, si bien no está completamente paralizado, atraviesa una fase de baja actividad, con numerosos proyectos en stand-by y dificultades crecientes para acceder al financiamiento.
Concesiones viales: el regreso del modelo de autopistas por peaje
Frente a este contexto, el Gobierno nacional anunció una de las medidas más significativas en materia de infraestructura desde su asunción: la licitación de dos tramos de corredores viales nacionales para concesión privada. La noticia fue recibida con expectativa moderada por parte del sector, que reconoce en estos proyectos una posibilidad concreta de retomar la obra y generar empleo, aunque con cautela.
Según Weiss, el modelo propuesto implica que las empresas adjudicatarias se hagan cargo de la operación, mantenimiento y puesta a punto de los tramos asignados, con una inversión inicial que estimó en al menos USD 100 millones solo en reparaciones urgentes. A cambio, las firmas podrán recuperar sus costos mediante el cobro de peajes durante los próximos 20 o 30 años, dependiendo de cada contrato.
La licitación incluye un mecanismo que busca proteger la ecuación financiera de las concesionarias: cláusulas de actualización tarifaria, en principio atadas a la inflación y al costo de mantenimiento. Sin embargo, el recuerdo de contratos similares incumplidos en el pasado –algunos de los cuales aún generan litigios internacionales– genera desconfianza.
Empresas como la española Abertis y la malaya Berhad aún sostienen demandas en el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial, por la violación de contratos viales durante administraciones anteriores. “El problema no es el contrato, sino la falta de cumplimiento y la inseguridad jurídica que Argentina aún no logra resolver”, subrayó un empresario presente en el evento.
¿Cómo se calcula una oferta en este esquema en Argentina?
El propio Weiss explicó la lógica detrás de las futuras concesiones: “El oferente estudia el estado de la ruta y arma su presupuesto de inversión en base a parámetros técnicos de Vialidad. Luego hace su análisis financiero con su banco para ver si consigue financiamiento y en qué condiciones”.
El punto de equilibrio, entonces, está dado por la relación entre la inversión inicial, el financiamiento conseguido, la tarifa máxima fijada por el Estado y el volumen de tránsito esperado. “Si esa ecuación cierra, la empresa se presenta. Si no, no hay oferta”, sintetizó el titular de Camarco.
Aunque se trata de una propuesta atractiva en términos de volumen y duración, muchas constructoras aún analizan con detenimiento los pliegos antes de decidir si participan. No se trata solo de una inversión millonaria, sino también de un riesgo político y financiero considerable.

Aysa y ferrocarriles: el segundo y tercer paso del plan privatizador
Más allá de los corredores viales, el Gobierno contempla otros proyectos de envergadura en su plan de desestatización. El segundo en la lista es la privatización de Aysa, la empresa estatal de agua y saneamiento. Según Weiss, la idea oficial es vender el 51% de las acciones mediante licitación pública, otro 39% en el mercado bursátil, y reservar el 10% restante para los empleados.
Se trataría de un cambio estructural en el modelo de gestión del agua, con múltiples implicancias regulatorias, tarifarias y sociales. No son pocos los que advierten sobre la dificultad de garantizar universalidad del servicio y tarifas accesibles si el operador principal es una firma privada con fines de lucro.
El tercer frente, aún más ambicioso, es la reorganización del sistema ferroviario, tanto para pasajeros como para cargas. El proyecto contempla separar la gestión de locomotoras y vagones, para ser explotados por distintas empresas, y concesionar las vías de transporte de cargas, en un esquema similar al vial.
“La inversión requerida es enorme, se cuenta en miles de millones de dólares”, advirtió Weiss. El objetivo sería recuperar parte de la infraestructura ferroviaria –particularmente en las líneas San Martín y Belgrano– mediante un sistema de peajes por cada tren que transite.
Obras «pagadas por el usuario»: oportunidades y límites
En su repaso por los distintos mecanismos posibles para activar el sector, el presidente de Camarco destacó que existen ciertos proyectos donde la participación privada es viable gracias a que el costo puede trasladarse al usuario.
Un ejemplo concreto es la licitación de líneas de transmisión eléctrica en el AMBA, que el Gobierno impulsa bajo un esquema en el que la inversión inicial se amortiza a través de la tarifa de luz. Sin embargo, advirtió que este tipo de obras son la excepción y no la regla.
“En el 75% de la red vial nacional no hay volumen de tránsito suficiente como para que el mantenimiento se pague con peaje. La tarifa tendría que ser altísima y no sería viable. En esos casos, necesariamente tiene que intervenir el Estado, sea nacional o provincial”, señaló.
Contratos paralizados y deudas: el otro frente de conflicto
A la par de las iniciativas privatizadoras, el sector todavía arrastra las consecuencias del recorte de la obra pública iniciado en 2023. Weiss confirmó que la mayoría de los contratos vigentes están paralizados y acumulan deudas millonarias por certificados impagos y redeterminaciones de precios.
“En su momento, la deuda rondaba los 400.000 millones de pesos. Algo se pagó, pero también hay nueva deuda. Muchos contratos siguen firmados con organismos públicos, pero están ralentizados o directamente congelados”, detalló el dirigente.
En este contexto, la construcción enfrenta un desafío mayúsculo: sostener la operación diaria, cumplir compromisos laborales y fiscales, y al mismo tiempo prepararse para participar en los nuevos modelos de gestión que propone el Ejecutivo.
Financiamiento, blanqueo y seguridad jurídica: los temas pendientes
Para que la inversión privada en infraestructura pueda escalar, Weiss remarcó que son indispensables tres condiciones: acceso a financiamiento de largo plazo, marco jurídico estable y reglas claras. “Hoy Argentina no cumple ninguno de estos requisitos”, afirmó con franqueza.
Incluso en países desarrollados, recordó, la inversión privada en infraestructura rara vez supera el 15%. El resto, más del 80%, corre por cuenta del Estado en sus tres niveles. “La mayoría de las obras no son rentables para el sector privado. Hay pocas que lo son, y aún así requieren mucha previsibilidad”.
Sobre el blanqueo de capitales incluido en el paquete fiscal del Gobierno, Weiss fue igualmente escéptico: “En teoría, la construcción es uno de los sectores que más registra el blanqueo, pero con este no pasó nada. Mientras no esté reglamentado, nadie va a blanquear ni sacar dólares del colchón”.

¿Un nuevo ciclo en la construcción?
El escenario actual parece marcar el final de un ciclo tradicional en la construcción argentina, basado en obra pública nacional como principal impulsor. En su lugar, se ensaya un esquema mixto, donde la inversión privada y los modelos concesionados intentan ocupar ese vacío, aunque con limitaciones claras.
Para que el cambio de paradigma funcione, será necesario mucho más que anuncios: hará falta voluntad política, coordinación interjurisdiccional, regulación inteligente y sobre todo, confianza. El desafío es mayúsculo, pero también lo es la necesidad de reactivar un sector que genera empleo, mueve decenas de industrias y constituye una pieza clave para cualquier proyecto de desarrollo sostenible.
Tal vez te interese leer: https://construmis.com.ar/construccion-y-el-avance-de-la-tecnologia/