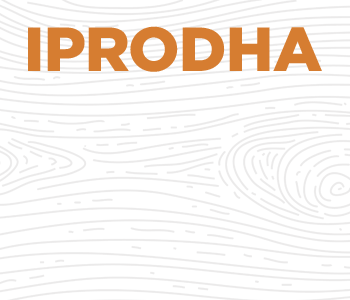Desde 2017 hasta mediados de 2025, los costos para construir una vivienda en Argentina crecieron a un ritmo superior al del resto de la economía. Según el índice de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), se multiplicaron por 95, frente al índice de precios al consumidor, que lo hizo unas 80 veces. La construcción no solo se encareció en términos absolutos, sino también en relación con otros bienes y servicios, marcando una transformación estructural del sector.
Inversión de la lógica tradicional: unidades en pozo más caras
A este incremento se sumó un fenómeno que contradice la lógica habitual del mercado inmobiliario: en más de 20 barrios porteños, las unidades en pozo llegaron a valer más que las viviendas terminadas. Esta distorsión rompe con el principio de que los bienes futuros, al implicar más riesgo y tiempo de espera, deberían ser más accesibles. La tendencia actual refuerza el carácter especulativo del desarrollo inmobiliario y aleja a los compradores que buscan una solución habitacional concreta.
Financiamiento ausente: un mercado limitado
En paralelo, el financiamiento bancario sigue siendo una pieza casi ausente del esquema habitacional argentino. En 2025, más del 40% de las empresas constructoras declaró no tomar crédito, un aumento significativo respecto de años anteriores. Esta restricción limita el volumen de nuevos desarrollos, concentra la oferta en segmentos premium y reduce la capacidad del sistema para responder al déficit habitacional.
Sin crédito, el mercado no tiene escala. Se construye menos, los precios suben, y se restringe el acceso a la vivienda. Esta dinámica afecta no solo al sector privado, sino también a la política pública, que pierde capacidad de orientar inversiones hacia soluciones habitacionales de largo plazo.
La hipoteca divisible: nueva herramienta para un viejo problema
En este contexto crítico, el Gobierno nacional oficializó en 2025 un nuevo régimen de crédito: la hipoteca divisible o hipoteca de bien futuro, a través de la Resolución Conjunta 2/2025 de los ministerios de Economía y de Justicia. La iniciativa busca ampliar el acceso al crédito hipotecario para viviendas en construcción, permitiendo financiar unidades antes de la subdivisión formal y antes de la escrituración definitiva.
A diferencia del sistema tradicional, este nuevo esquema permite que el crédito se constituya desde el inicio del desarrollo inmobiliario, y luego se divida entre los futuros compradores, quienes asumen individualmente su deuda hipotecaria. Se habilita así una doble vía de financiamiento: una para el desarrollador y otra para los compradores.
Obstáculos estructurales que persisten
La falta de crédito hipotecario no se explica únicamente por la coyuntura inflacionaria o la volatilidad cambiaria. También existen obstáculos estructurales: altas tasas de interés, informalidad en la cadena productiva y escasa participación del sistema bancario en proyectos inmobiliarios.
Estas barreras generan un círculo vicioso: la escasez de financiamiento reduce la oferta; la menor oferta encarece los precios; y el encarecimiento de los precios restringe la demanda. La hipoteca divisible se propone interrumpir esta secuencia, aunque su éxito dependerá de su implementación efectiva y de la articulación con otros mecanismos regulatorios y financieros.

Cómo funciona la hipoteca divisible
La herramienta permite que un desarrollador tome un crédito general para construir un proyecto, y que ese crédito se subdivida entre los compradores a medida que avanza la obra. De esta forma, se habilita una operatoria donde el financiamiento acompaña el proceso desde el inicio, sin esperar la finalización ni la escrituración.
El modelo ya se aplicó en 2025 a través del Banco Ciudad, en proyectos de viviendas de hasta 70 m² destinadas a uso permanente. El comprador entrega un anticipo en dólares, firma un boleto de compraventa registrado y abona cuotas ajustadas por el índice CAC durante la construcción. Al finalizar la obra, se activa el crédito definitivo, generalmente en UVA, y se inicia el repago a largo plazo.
Ventajas y riesgos del nuevo modelo
Este modelo ofrece beneficios importantes: permite ingresar con menor capital propio y acceder al financiamiento antes de la finalización de la obra. El comprador puede participar desde una etapa más temprana sin esperar la escrituración, y el banco acompaña el proceso monitoreando los avances.
Sin embargo, los riesgos no desaparecen. Si la obra se paraliza, el comprador ya ha entregado dinero y no puede activar el crédito hipotecario ni acceder a la unidad. Queda atrapado en una etapa intermedia, abonando cuotas sin garantías ni posesión efectiva del inmueble.
Además, la participación del banco como intermediario no reemplaza los controles públicos ni garantiza la calidad constructiva. En un contexto sin fiscalización adecuada, los plazos de ejecución —que en promedio duran cuatro años en CABA— pueden multiplicar los riesgos de incumplimiento.
La importancia de marcos regulatorios y control efectivo
Para que el nuevo esquema funcione, es indispensable contar con reglas claras, mecanismos de auditoría y responsabilidad profesional por parte de los desarrolladores. Si bien la hipoteca divisible introduce institucionalidad, su éxito dependerá de la capacidad del sistema financiero y del Estado para fiscalizar, sancionar y garantizar la ejecución efectiva de los proyectos.
El crédito hipotecario no puede sostenerse únicamente en la voluntad del comprador individual. Debe existir un entorno institucional que respalde el cumplimiento de los plazos, la calidad de las obras y la solvencia de los desarrolladores. Sin ese marco, el riesgo de la herramienta se traslada nuevamente a quienes buscan una vivienda como necesidad, y no como inversión.
Potencial transformador para el sistema inmobiliario
La hipoteca divisible representa una innovación valiosa para dinamizar el mercado. Su potencial radica en la posibilidad de vincular en una misma cadena la construcción y la adquisición de unidades, profesionalizando un proceso que en Argentina ha estado históricamente dominado por fideicomisos privados e inversiones informales.
Además, podría estimular el desarrollo de un mercado de capitales orientado a la vivienda, articulando bancos, inversores y compradores bajo condiciones reguladas. No obstante, su adopción masiva requerirá una transformación profunda en los procesos bancarios, ya que financiar una obra en curso implica análisis, tiempos y riesgos distintos a los de una hipoteca tradicional.
¿Qué cambia para el comprador?
En términos concretos, el esquema permite acceder a una unidad en pozo sin tener el capital total ni esperar a que la propiedad esté escriturada. Por ejemplo, una unidad de 65 m² valuada en 80.000 dólares bajo el modelo tradicional exige un anticipo del 35% y 24 cuotas ajustadas por CAC, lo que obliga al comprador a afrontar un doble gasto si aún alquila.
Con una hipoteca divisible, podría ingresar con un anticipo menor —por ejemplo, 15.000 dólares—, firmar un boleto registrado y comenzar a pagar en cuotas mientras el banco financia el desarrollo. Pero si la obra se retrasa, el comprador sigue pagando sin habitar la unidad y sin que el préstamo final se active. El riesgo no se elimina, solo se redistribuye.

Una innovación con recorrido por delante
Aunque representa una herramienta novedosa, la hipoteca divisible aún opera como un instrumento complementario dentro de un sistema en crisis. Para que su impacto sea estructural, se necesita su adopción por parte del sistema financiero y su integración a políticas públicas que prioricen el acceso a la vivienda.
Hoy, el crédito bancario sigue en niveles históricamente bajos. La hipoteca divisible puede contribuir a cambiar esta situación, pero su desarrollo requerirá confianza, estabilidad macroeconómica, reglas claras y un entorno regulatorio que proteja al comprador y estimule al desarrollador.
Tal vez te interese leer: https://construmis.com.ar/como-elegir-el-piso-ideal-para-cada-ambiente/